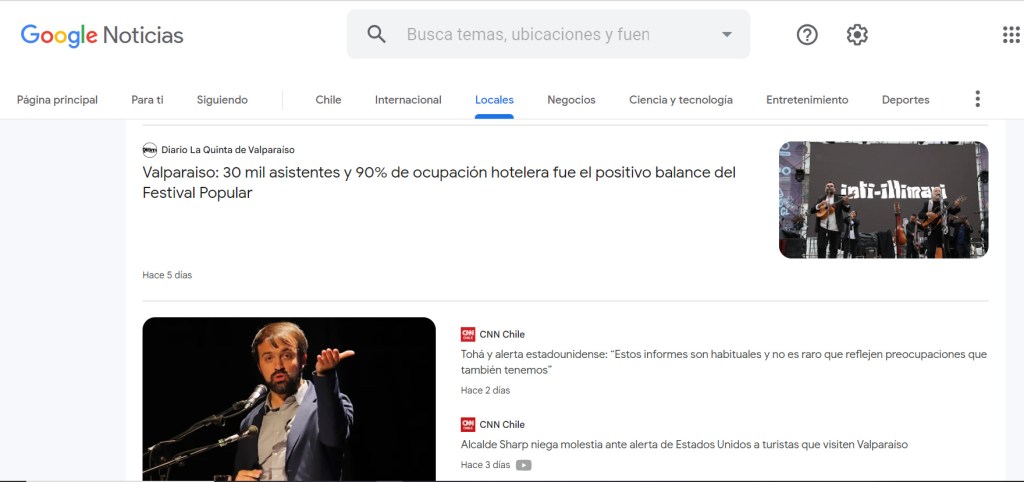1
Nacer a dos cuadras del mar, en la casa de 2 Poniente, puede importar o no. A mí me importó, y en el caso de mi hermana, Ximena Rivera, éste ámbito de la casa, marcó el desarrollo de lo que posteriormente sería su poesía. En mi opinión, un beneficio, un anticipo de las modificaciones de cualquier perspectiva, que nos resguardaba de los efectos del mundo exterior, por incomprensible o desolado que fuese.
2
Nuestro paisaje a los seis años contaba de ocho o diez manzanas a la redonda, de una playa que se extendía desde la avenida Perú hasta el balneario Las Salinas. Era la ciudad de Viña del Mar en el inicio de la década de los sesenta, el inicio de una modernidad basada en televisores, la guerra fría, la conquista del espacio o la reforma agraria. Nosotros aún no aprendíamos a escribir, pero con mi hermana, seríamos poetas en la vida adulta, y en su caso una poeta relevante, tan relevante y desconocida, como Ennio Moltedo. Creo que la poesía de ambos estuvo marcada por eso que Piglia llama literaturas secundarias, que desplazadas de las grandes corrientes centrales tienen la posibilidad de un manejo propio, irreverente, de las grandes tradiciones.
3
No había libros en nuestra casa, tampoco en nuestras habitaciones, ni en las habitaciones de nuestros amigos, y personalmente vi muy pocas veces a alguien de la familia leyendo otra cosa que no fuese el diario. Aprendería con el tiempo, o quizás ya en esa época lo percibía sin saberlo articular, que los niños no saben quiénes son. También que existe una poesía que nace en territorios perdidos de la ciudad, o en subterráneos, donde el drama o la felicidad se acumulan en tiempo real.
Así que, de algún modo, sin saberlo, estábamos en el centro de algo. Vitales, incisivos, crispados, seríamos lanzados años después a uno de los corredores del laberinto de la literatura y recibiríamos el impacto de una novela o un poema, como si se tratara de un trueno.
Éramos impresionables y llegábamos a tropezones, sin formación, instintivamente, a la cultura de los libros. Este impulso, naturalmente, no estaba encerrado en sí mismo, era una búsqueda, a partir de nuestra curiosidad básica y, sin duda, un fragmento de nuestra niñez que involucraba nuestra época y nuestra familia. Literariamente estábamos en el desierto, o clamábamos desde él, tanteando en el vacío.
4
Éramos niños y aún no conocíamos la muerte. Nadie que conociéramos había muerto. La muerte era subirnos al auto los domingos después del desayuno y dirigirnos con nuestros padres al cementerio Santa Inés. Con mi hermana saltábamos las pozas y jugábamos en las escaleras que rodeaban los cuarteles en que las innumerables mangueras perforadas formaban arcos de agua y luz, que se extendían como abanicos en todas direcciones. Nos gustaba eso, correr en esas callejuelas estrechas, saltar las pozas, mojarnos las manos, aunque, a veces, observábamos a nuestros padres arreglar las flores y bajábamos la voz. La figura del abuelo era como una ficción que no terminaba, renovándose en las conversaciones de nuestra mesa. Con mi hermana, de algún modo, sospechábamos que el purgatorio era como el cementerio, un lugar quieto en que nada se mueve o movería hasta el final de los tiempos.
5
A veces, como el personaje de alguna película escucho una voz, y supongo que es una voz que reúne todas esas voces que escuché cuando chico y resuena hasta el día de hoy como la voz de la ciudad o de esa parte de la ciudad que nos tocó habitar. Mi cuerpo puede almacenar eso. De hecho, en nuestra infancia, en un periodo no mayor a cuatro años, cuando las cosas se pusieron difíciles, y mi abuela encendía un brasero en las tardes de invierno y la relación de nuestros padres cayó en una especie de agujero sin fondo, sentía que el más arcaico de los olores nos había alcanzado. Así, tiene que haber olido el origen de este país, pensaba yo, la cuadricula de espada, la fundación de ciudades, o el cuarto de Inés de Suárez. Nuestras cabezas podían almacenar eso, podían almacenar un reino o la imagen de una pantera llegando hasta la ventana. Así, con mi hermana, veíamos el tazón de chocolate hervir nuevamente, saltábamos los charcos de Nueve Norte y podíamos llegar a la playa. Yo llevaba en mis bolsillos unas cabezas de astronautas, y el capitán Kirk y el señor Spock, nos protegían del invierno, porque el invierno era el transportador perfecto del espacio y del tiempo, modificaba aquello que no entendíamos, como si cualquier entendimiento hubiese abierto las puertas de la casa y se hubiese largado de ahí.
6
Incubábamos un lenguaje. Nos desagradaba la escuela y las perspectivas del futuro con respecto a un oficio, a algo por hacer cuando grandes, no nos entusiasmaba.
Es cierto que al igual que otros niños, y los niños en general, no sabíamos quiénes éramos, pero sabíamos lo que no queríamos.
Cuando adolescentes descubrimos la figura del escritor y el poeta, no tuvimos ninguna duda a qué dedicarnos en nuestra vida adulta, y comenzamos a leer todo lo que caía en nuestras manos, con la vitalidad de aquél que atraviesa un desierto, o se pierde en el espacio. Pasamos rápidamente de Nicomedes Guzmán y González Vera, al Laberinto de la Soledad, Rayuela y Cien Años de Soledad. Descubrimos a Sartre y sentimos el impacto de El Extranjero. Mi hermana se aprendió trozos de memoria de La Región Más Transparente, y la recuerdo, ya como poeta joven, con diecisiete o dieciocho años, en un café o un bar, junto a nuestros primeros amigos que también habían comenzado a escribir, levantarse de su asiento con un vaso de cerveza en sus manos y decir: “Dueños de la noche porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste, sólo tú no necesitas hablar, todo menos la voz nos habla….”
Así, comenzaríamos por años a acumular lecturas y libros. Las novelas del boom latinoamericano, los poetas franceses, la generación del cincuenta, Eliot, Pound y compañía, los novelistas rusos y norteamericanos, los laberintos de Borges, los cuatro o cinco jinetes de la poesía chilena, los páramos de Rulfo, la lectura de Esquilo, etc.
Nos amanecíamos conversando, fumando, leyendo. Ella había empezado a escribir sus poemas y yo me afanaba por escribir cuentos, entonces, éramos nuestros primeros lectores y fuimos acumulando escritos en unas carpetas, criticándonos, alentándonos, maldiciéndonos, y forjando un halo de excepcionalidad entre los miembros de nuestra familia y los conocidos del barrio.
Me acuerdo que en una ocasión nos topamos con un poema de Hans Magnus Enzensberger que preguntaba por el nuevo Dante y discutimos por semanas de quién se trataba, quién era ese poeta y dónde se encontraba. Finalmente, nuestras opiniones fueron muy distintas, mi hermana consideraba que el nuevo Dante era Rimbaud, el poeta supremo o fuerte que movía los hilos de la poesía moderna; yo no opinaba lo mismo, para mí el nuevo Dante se encontraba en un cuchitril y se llamaba Krapp, el personaje de La última Cinta de Beckett.
Creo que siempre nos animó un espíritu incisivo en la pregunta por aquellos materiales con los que se forjaba la literatura de aquellos autores que admirábamos y de qué modo repercutía o resonaba en nuestra propia escritura. Considerábamos las distancias y nuestros errores de articulación e intentábamos apoyarnos en aquellas obras que considerábamos más cercanas, o ajenas, o del todo distante, a nuestra sensibilidad. No nos importaba entender sólo la mitad, creíamos que precisamente en esas partes ininteligibles podía haber un lenguaje distinto, una música que no habíamos escuchado antes.
Recuerdo dos fragmentos como si se tratara de faros o influencias benéficas que transcribíamos en cartulinas que podían leerse en la pared de nuestras respectivas piezas -uno de Octavio Paz y el otro de Hemingway encontrado en su libro Muerte en la Tarde. El tercer párrafo, el párrafo de Brodsky, es posterior y aún continúa en la pared de mi habitación.
Buscábamos esos soportes, y nos sentíamos como ese tipo de lectores que portan amuletos con inscripciones temibles o visionarias. Un lío, por supuesto, pero para nosotros se trataba de algo vital. Naturalmente había excepciones, además, nuestro mundo en la casa de 2 Poniente, no se mantenía fijo, se desplazaba.
(Fragmentos de MEMORIA A DOS VOCES, Premio Creación 2018, Consejo Nacional de la Cultura)
Categorías:Cultura, Viña del Mar